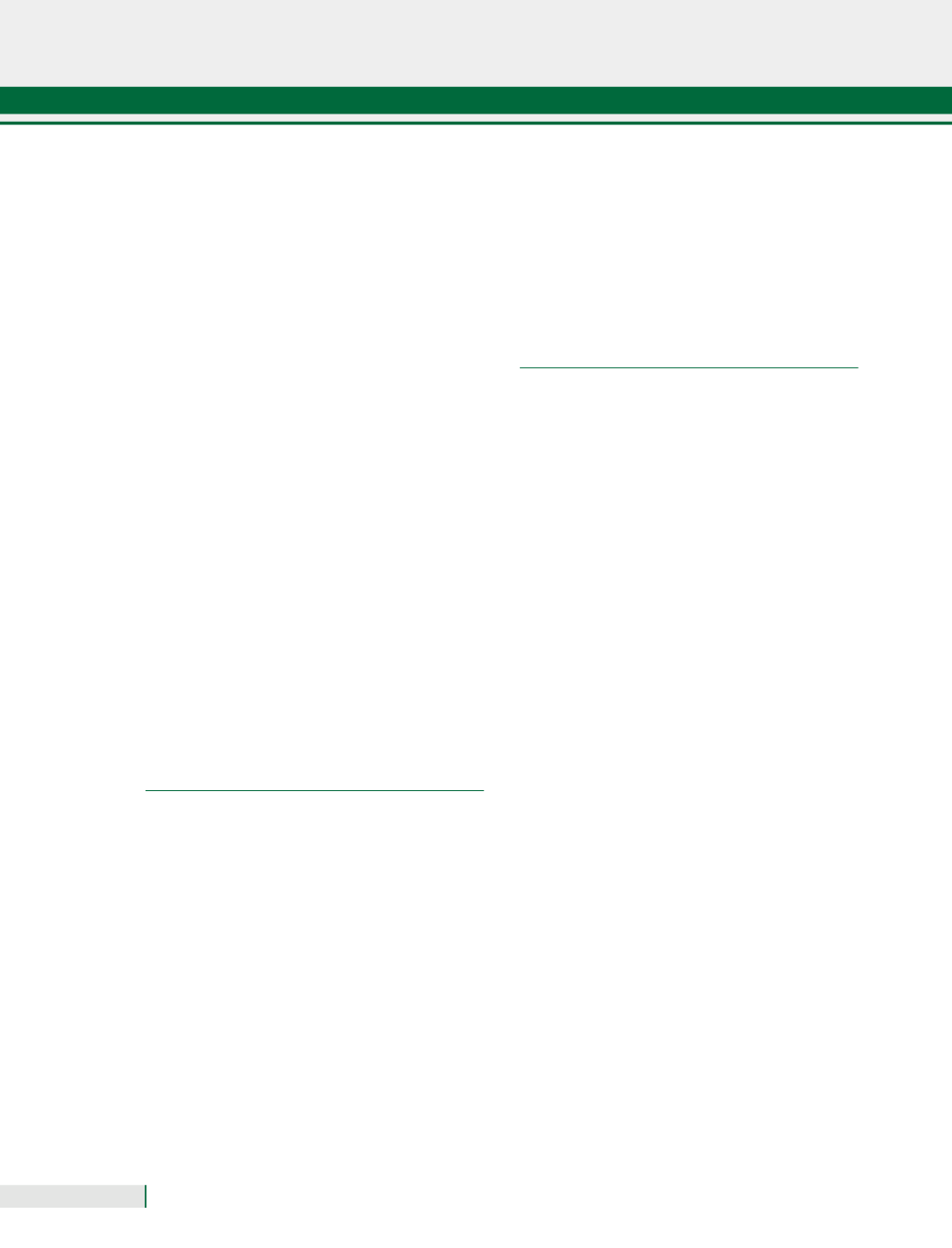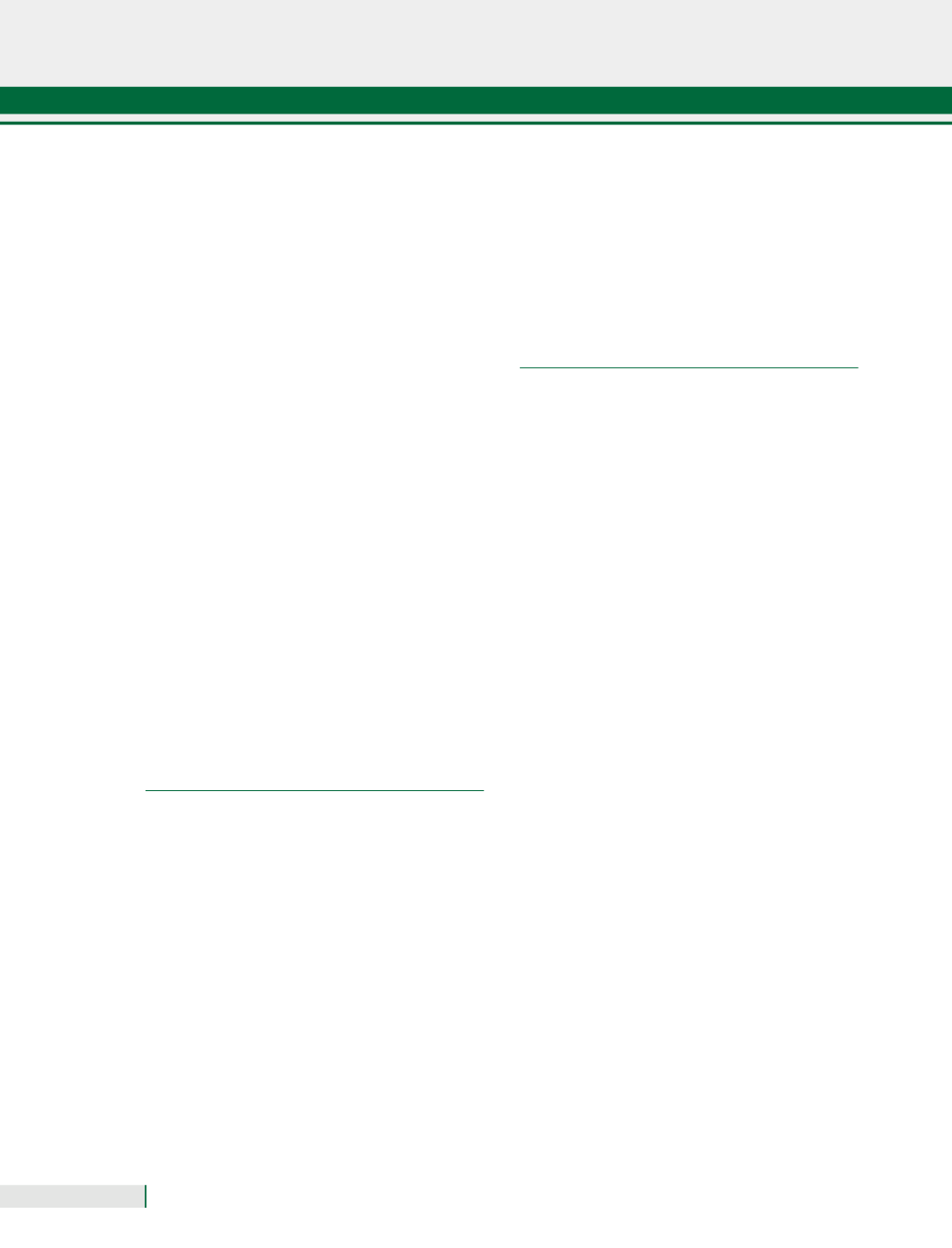
604
Panorama Actual del Medicamento
REVISIÓN
gestiva de pericarditis. De todas formas, el dato
más definitivo es observar la evolución del ST,
que cambia en la pericarditis aguda mientras
que se mantiene sin modificaciones en la repo-
larización precoz.
En la radiografía de tórax, la norma es encon-
trarse una radiografía sin hallazgos patológicos
ya que el corazón suele ser normal en la pericar-
ditis con/sin derrame. En las pericarditis agudas
es frecuente la presencia de derrame pleural,
sobre todo en el lado izquierdo y cuando el
derrame supera la cantidad de 250 ml aparece
cardiomegalia.
El ecocardiograma es la exploración más útil
para identificar la presencia y cuantificar el de-
rrame pericárdico. Suele ser normal en pacientes
con clínica de pericarditis aguda pero se puede
observar si existe o no un derrame pericárdico
asociado. De cualquier manera, la ausencia de
derrame no excluye el diagnóstico.
Dependiendo de la etiología del proceso, la
analítica general de sangre suele ser normal,
salvo elevación de marcadores inespecíficos de
inflamación con elevación de la velocidad de
sedimentación globular, proteína C-reactiva. En
otros casos puede haber elevación de marcado-
res de lesión miocárdica debido a la inflamación
epicárdica o a la afectación miocárdica acompa-
ñante. Estos pacientes pasan a ser diagnostica-
dos de miopericarditis.
Pronóstico:
Los pacientes con pericarditis idiopáticas o
virales tienen buen pronóstico a largo plazo. El
taponamiento cardiaco raramente se produce
en estos pacientes, es más común en pacientes
con una etiología inespecífica como cáncer, tu-
berculosis o pericarditis purulenta.
Los factores de riesgo para padecer pericar-
ditis recurrentes incluyen la falta de respuesta
a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos
(AINES), la necesidad de terapia con corticoides
o pericardiotomía.
Un paciente con pericarditis aguda no com-
plicada puede ser sometido a una primera eva-
luación en un centro hospitalario, y realizar el
seguimiento de manera ambulatoria. Aunque,
como norma general, este tipo de pacientes
suelen ser tratados en hospitales. Existen facto-
res que empeoran el pronóstico y que deben ser
tomados en consiedración. Estos factores son la
aparición de fiebre mayor de 38º y leucocitosis,
taponamiento cardiaco asociado, derrame pleu-
ral mayor de 200ml, inmunodepresión, historia
de anticoagulación oral, traumatismo agudo,
falta de respuesta a tratamiento con AINES o
troponina cardiaca elevada, lo que sugiere mio-
pericarditis.
Diagnóstico diferencial:
En las primeras horas de evolución, el cuadro
de la pericarditis se puede prestar a confusión
con el de un infarto agudo de miocardio con
elevación del segmento ST.
El aneurisma disecante de aorta raramente se
puede confundir con una pericarditis si se hace
una correcta anamnesis, ya que el dolor suele
ser de inicio muy brusco, muy intenso y locali-
zado en la espalda más que en la región precor-
dial. Con cierta frecuencia se observa a pacien-
tes con dolor en el plano anterior del tórax de
características compatibles con pericarditis pero
sin ningún otro dato objetivo en la exploración
física o en el ECG. En estos casos es preferible
no establecer el diagnóstico de pericarditis y
adoptar una actitud expectante.
Aproximación terapéutica
El tratamiento de la pericarditis aguda debe
dirigirse lo más posible a la causa subyacente.
En los países desarrollados, la mayoría de los
casos de pericarditis se producen en pacientes
sin ninguna alteración inmunológica, por lo que
son debidos a causas idiopáticas o virales y se
deben tratar de manera sintomática.
La mayoría de los pacientes se pueden tra-
tar con tratamiento médico exclusivamente con
muy buenos resultados. Sin embargo, si los
pacientes asocian alguna complicación como
derrame pericárdico o sospecha de alguna
otra etiología como bacteriana o neoplásica, se
deben evaluar otras terapias invasivas.
En estos pacientes, la prioridad principal es el
alivio sintomático sobre todo del dolor torácico
y de la inflamación. Se recomiendan AINES o
aspirina más colchicina para todos los pacien-
tes con la duración del tratamiento en base a la
persistencia de los síntomas, que normalmente
suelen ser dos semanas . La falta de respuesta