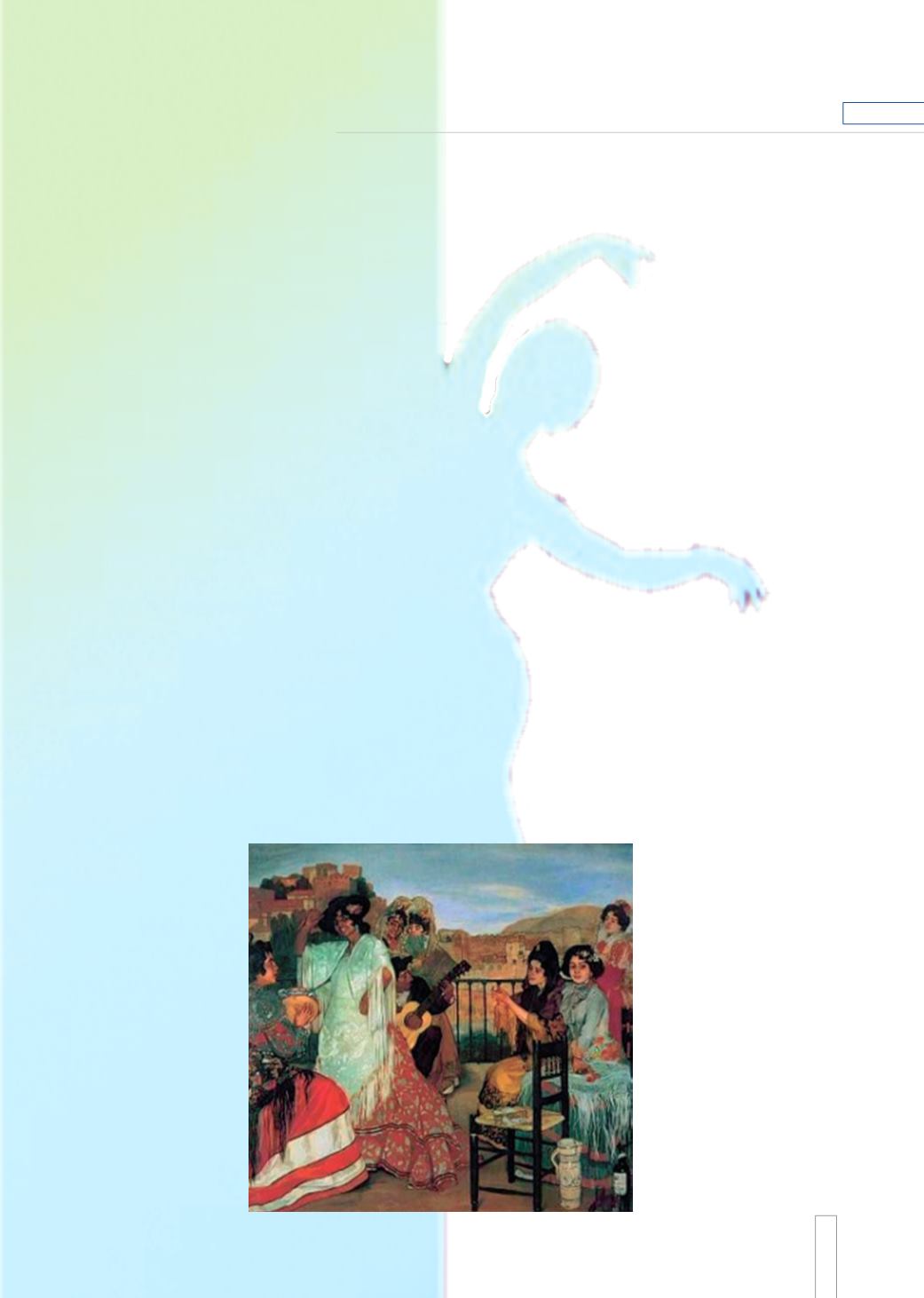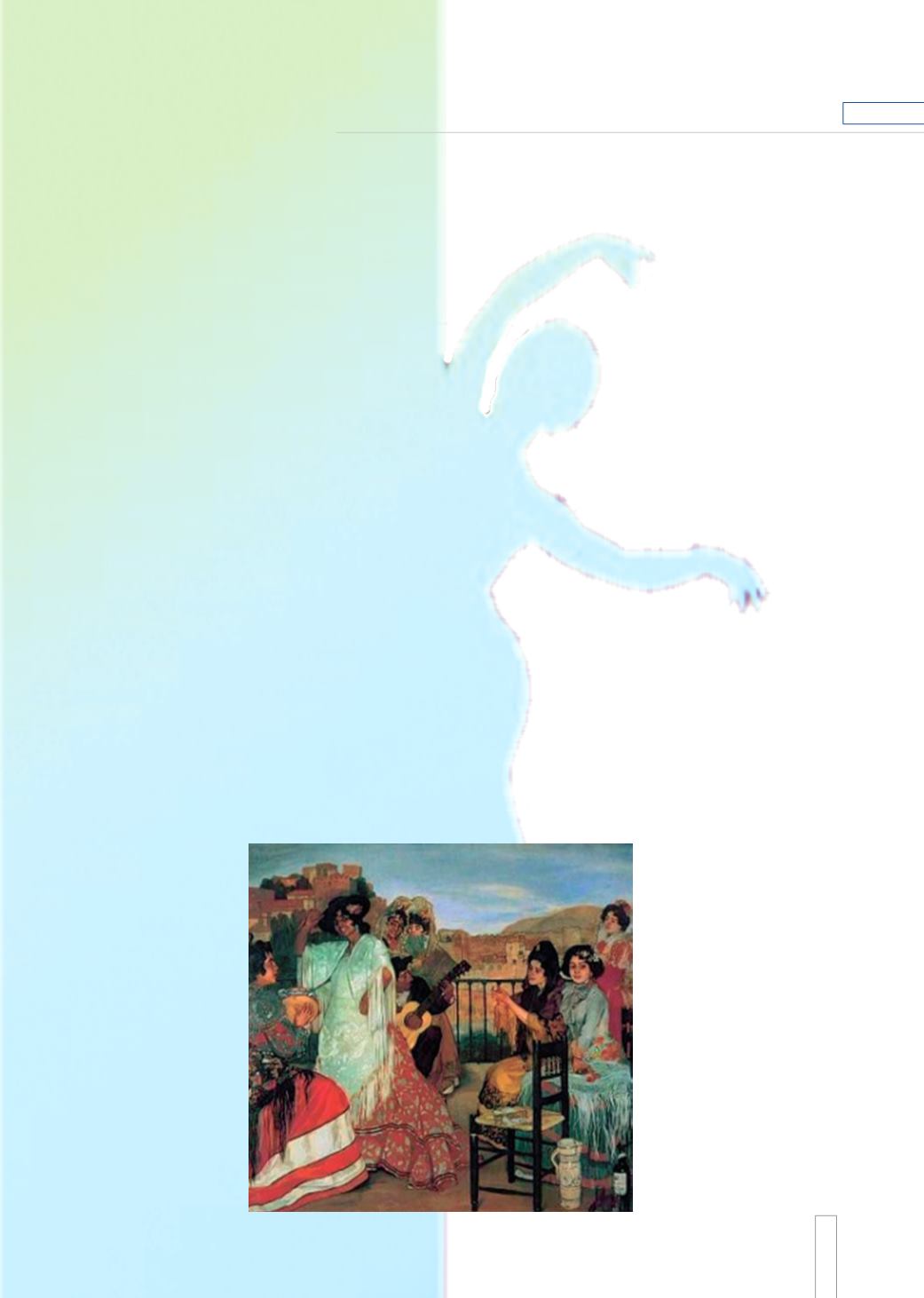
PREMIOS AEFLA 2017
13
Pliegos de Rebotica
2019
Laboratorios REIG JOFRÉ
Premio
Ensayo Literario
la siguiriya cerrada en el cuarto de los cabales. El
flamenco como el paisaje es libre y no lo es, es fijo y
es cambiante. El palo por antonomasia asociado al
cante serían los verdiales (de verde); más los
“verdiales de los montes”, de esa Andalucía Alta,
malagueña y almeriense que darían lugar a los cantes
abandolaos cuando salen de su terruño, de sus
lagares, cortijos y majadas y huertas. O la auroral
alboréa, aunque asociada a la boda gitana. Porque el
flamenco es conocimiento del mundo, del ser, de la
vida.Y lo más bello es que ese cantaor que todo lo
conoce seguramente no es consciente de su propia
sabiduría. El cantaor cierra los ojos porque ve
demasiado y la luminosidad, como la oscuridad total,
espanta. El flamenco es la ligereza de la hojarasca y la
dureza del roble o del olivo, el sendero llano de los
cantes festeros o el cortado abrupto de la serrana, el
melisma lejano de los cantes de ida y vuelta o el
hachazo sobre el árbol de la soleá. El flamenco es la
metáfora sublime del paisaje. El flamenco no puede
surgir del bosque, húmedo y siniestro, cerrado,
acechando en cada árbol, cada paso, una presencia.
No es el paisaje de la lluvia continua; el flamenco es
seco, metáfora de nuestro paisaje y al contrario.Todo
paisaje es un estado del alma que alienta la
imaginación. Ese es el camino estético entre el
paisaje y lo flamenco. Ese camino lo traza el receptor
del paisaje, con su dureza, su belleza, que en su
interior se fragua como si el propio creador fueran
el yunque, la expresión desaforada, el rajo expresivo,
el exceso de belleza flamenca. Porque no cabe duda
que el flamenco se manifiesta en el exceso, se traza a
dentelladas. El paisaje es como un personaje que
dialoga con el que lo contempla, produce una
alteración del espíritu y elevación del alma, el humus
perfecto para la creación e imaginación creativa. El
flamenco tuvo que surgir de aquel paisaje mítico
andaluz, aunque
duro, porque del
paisaje actual
urbano, monótono,
agresivo no surgiría
ni una brizna de
aquel arte flamenco.
El paisaje es el que
nos acerca a la
naturaleza, el que
nos hace vivir la
tierra, y en ello
encontramos un
misterio y un
milagro, que lo
universal se haga
individual en el baile
y la voz del artista,
en las manos del
guitarrista, que suena
como un jilguero,
como el manantial
del agua, como el correr del río o el susurro de las
hojas y sobre todo como el silencio; el silencio
amaestrado de los campos, el silencio miedoso de la
soledad y lo desconocido. ¡Qué importantes es el
silencio en el flamenco! Y todo ello aflora en la
garganta del cantaor, se hace interior y sale por su
voz, por su rajo como una tierra cuarteada. Intenta
aprehender su mundo, hacer visible lo invisible,
aflora la naturaleza oculta de las cosas, por eso
parece que la voz del cantaor surge de muy hondo,
más que de lo que se intuye de su ser; de los ínferos
de la vida y de la tierra. Quizás por eso el cantaor
cierra los ojos cuando canta; ve demasiado bien lo
exterior y lo interior; el espanto y la muerte, la
belleza y el dolor. El flamenco es entrar en la cueva
y salirse de ella, de su paraje inhóspito, pero al
tiempo vivirla. Establecidas ya estas coordenadas
cabe también preguntarse si hay un paisaje
específicamente flamenco. Hablemos primero del
paisaje andaluz y la presencia del paisaje en las
letras flamencas y en la pintura del XIX.Y antes de
entrar en el siguiente apartado, una reflexión o
mas bien un paréntesis sobre las influencias
exteriores. El tópico de que América se hispaniza a
partir del descubrimiento no puede ocultar que
también España se americaniza a partir del
descubrimiento, lo que llevaba implícito una
relación cultural en la que la música unía las dos
orillas. Por ello también hay paisaje caribeño en
nuestro flamenco. Pero me gustaría destacar una
influencia no menos importante como la del baile
y músicas del África negra; porque entre los olivos
se nos cuela la sabana y la selva ecuatorial africana
en Sevilla hasta el siglo XVII y a partir del XVIII y
hasta el XIX en Cádiz. España, se sabe, fue un país
pionero en el comercio de esclavos negros y
Sevilla fue su punto neurálgico. En Sevilla, por dar
un dato llamativo,
más del 10% de la
población a mediados
del siglo XVII –hasta
la epidemia de peste
de 1649- era negra,
de origen africano y
esclava, una fusión de
culturas que además
podemos claramente
asociar al baile
flamenco, ahondando
en esa característica
fundamental del
flamenco como es el
mestizaje, si no sólo
sería sólo folklore.Y
no cabe duda que los
paisjaes foráneos
también podrían
haber jugado un
papel fundador.
n