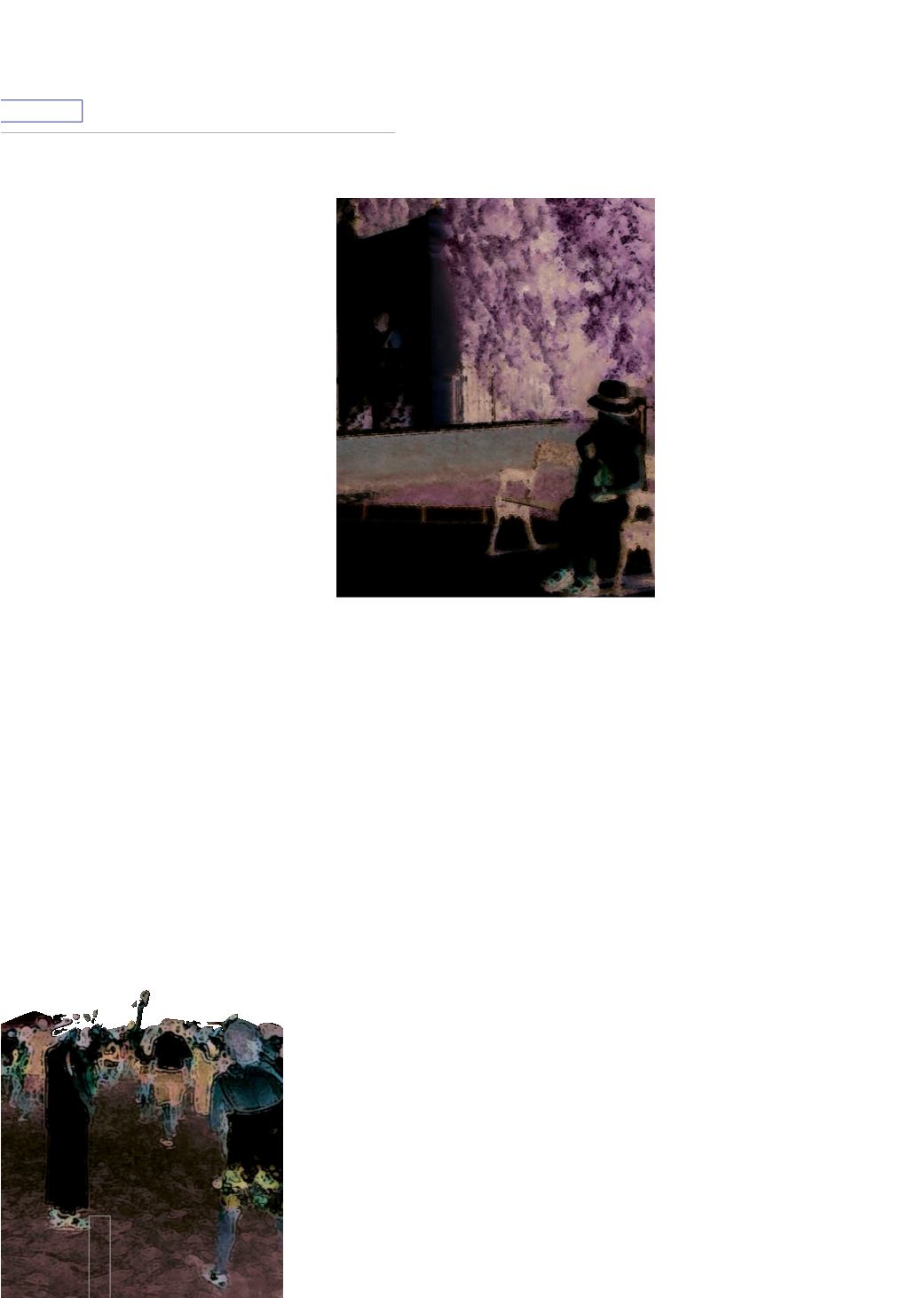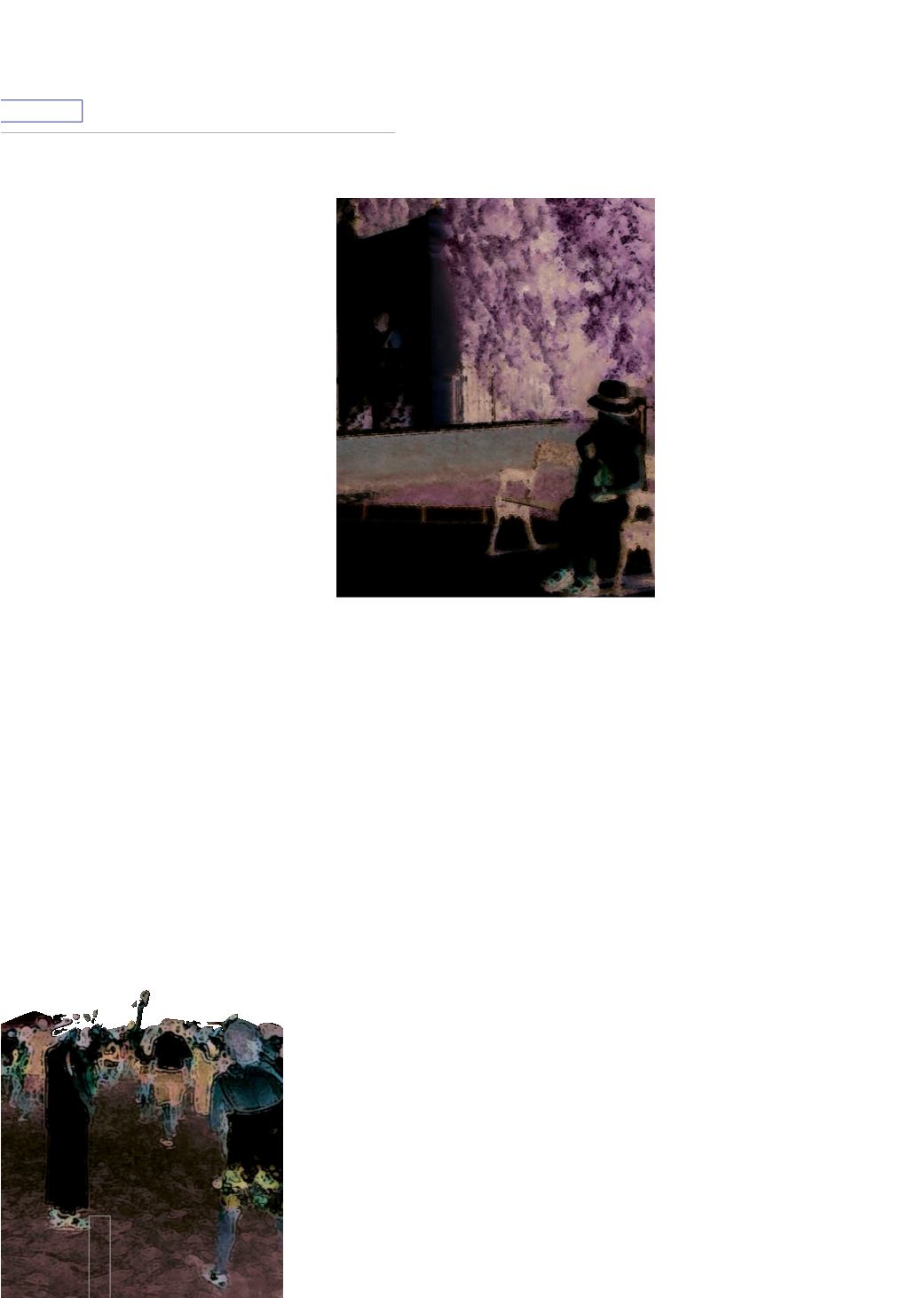
aparcamiento y los
cientos de foráneos
disputando sin asomo
de compostura la
posición a los locales.
-Ángeles, ¿me dejas
pasar? –una voz infantil
se dirigió a mí.
-Claro que sí, Lucía.Ven,
ponte aquí, delante de
mí.
El entreacto de la
maniobra distrajo a
ambas y a todo nuestro
grupo del lento alejarse
de la procesión de la
amplia explanada
circundada de mimosas
y eucaliptos. La gente
empezó a disgregarse
formando a su vez
grupúsculos configurados en su gran mayoría
por generaciones sucesivas de familiares.
-¿Qué os parece si nos vamos ya hacia la playa?
–propuso Carlos ante la aparente falta de
liderazgo que parecía bloquear cualquier
iniciativa.
-Por lo que dice la web del ayuntamiento, igual
le queda una hora o más para llegar a la barca
–añadió Ana, la más tecnológica del grupo- ¿Y
si nos tomamos un heladito mientras...?
La aceptación automática de la propuesta, del
todo irresistible a esa hora, de hacer fonda en
la Nonna, la heladería que quedaba de paso a la
playa, tuvo la facultad de hacerme olvidar por
un rato la visión periférica con que me había
imbuido mi pulsión fotográfica. Perderme en el
abismo sustancial de un riquísimo mantecado
de yogur y limón era una excusa más que
válida con que justificar momentáneamente el
reposo temporal del disparador.
-Ángeles, ¿has visto a la
señora esa que estaba sola
en el banco al lado de la
estatua? Qué señora tan
rara. Parecía un hada.
La timidez infantil nunca
está exenta de creatividad,
pero la limitada lógica de
los adultos suele estar
ostentosamente llena
de torpeza, y yo lo
sabía. La perspicacia
de la niña me
devolvió a mis
propias preguntas
aunque nunca se me
hubiera ocurrido
identificar a la mujer
misteriosa con una
idea tan
aparentemente fuera
de lo terrenal. Pero ¿y
por qué no? ¿Por qué
no podía ser aquella
mujer un hada
evanescente,
encargada de vigilar la
curiosa teatralidad de
los humanos? Una
sombra de duda
empezó a crecer en
mi horizonte racional.
La playa era un auténtico hervidero. Cientos de
personas trataban de distribuirse entre el
paseo peatonal y la arena en los apenas 500
metros por los que en un tiempo casi siempre
indefinido debería pasar la extraña procesión
veraniega.
Al cabo de una hora de espera, distraída a
fuerza de conversaciones, el redoblar de
tambores trajo indicios de la aproximación de
los procesionarios. De nuevo llegaba el
momento de atisbar gestos, lances, miradas,
destellos de asombro y un sinfín de detalles a
través de la lente.Y también, para mi sorpresa,
de reencontrarme con la mujer misteriosa,
asistente discreta, solitaria y expectante a cada
uno de los lances.
Esta vez, la posición, a espaldas suya, me
permitió estudiarla con precisión. La mochilita
roja con tirador negro que le colgaba del
hombro no se ajustaba al devenir insustancial
del ambiente playero; las sandalias, pesadas y
prácticas, pertenecían sin duda a una ágil
marchadora, capaz de adaptarse a cualquier
terreno y singladura; el sombrero de alas
anchas y puntas caídas se mantenía en posición,
a pesar de que a esa hora de la tarde-noche
era obvio que había perdido su función
protectora; y el vestido, en dos piezas, suelto y
con múltiples volantes, aportaba sosiego y
juventud a unos rasgos que, a juzgar por la
masa muscular de sus bíceps, habían entrado ya
en fase de necesitar algunos refuerzos. Aun así,
32
●
Pliegos de Rebotica
´2018
●