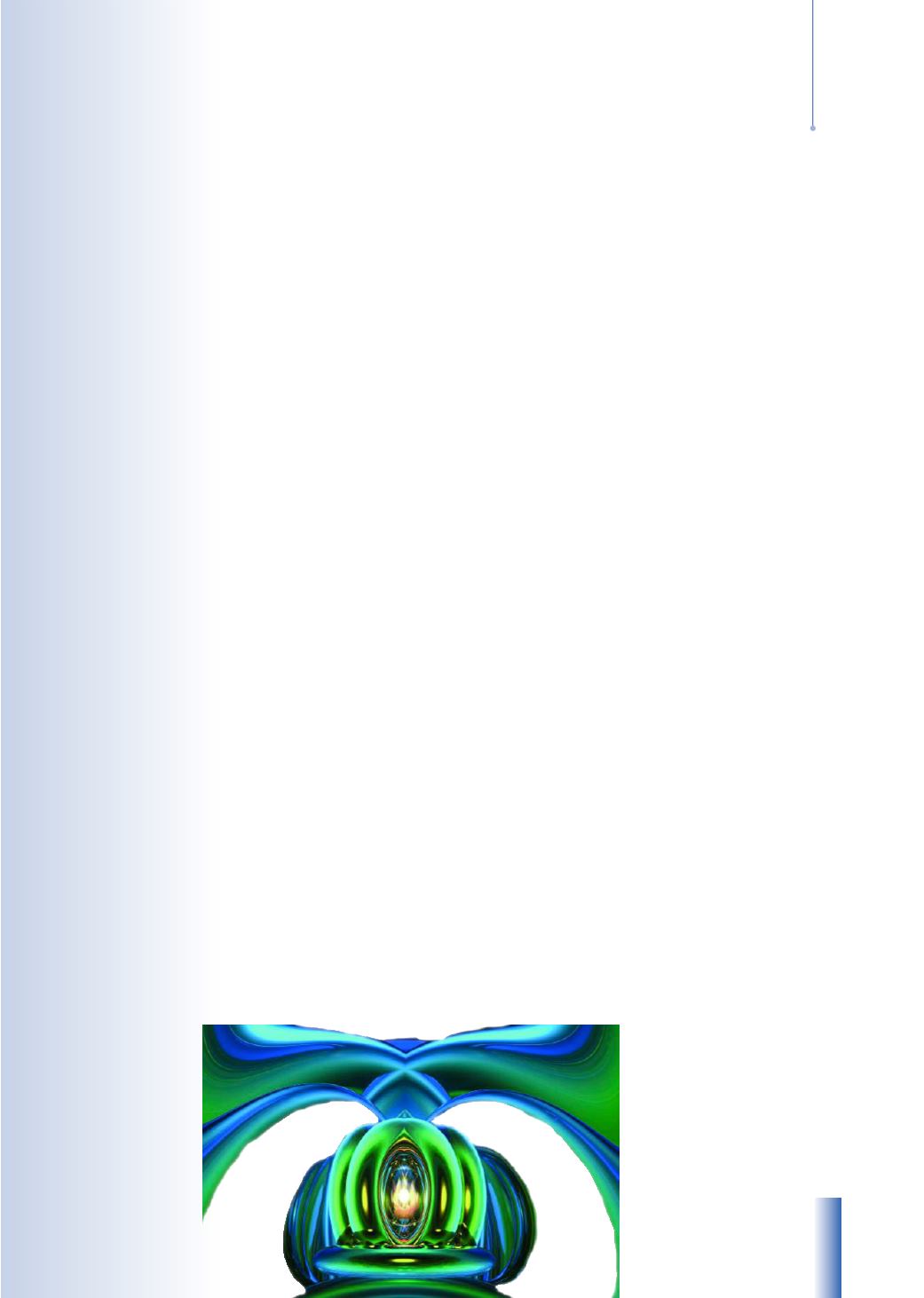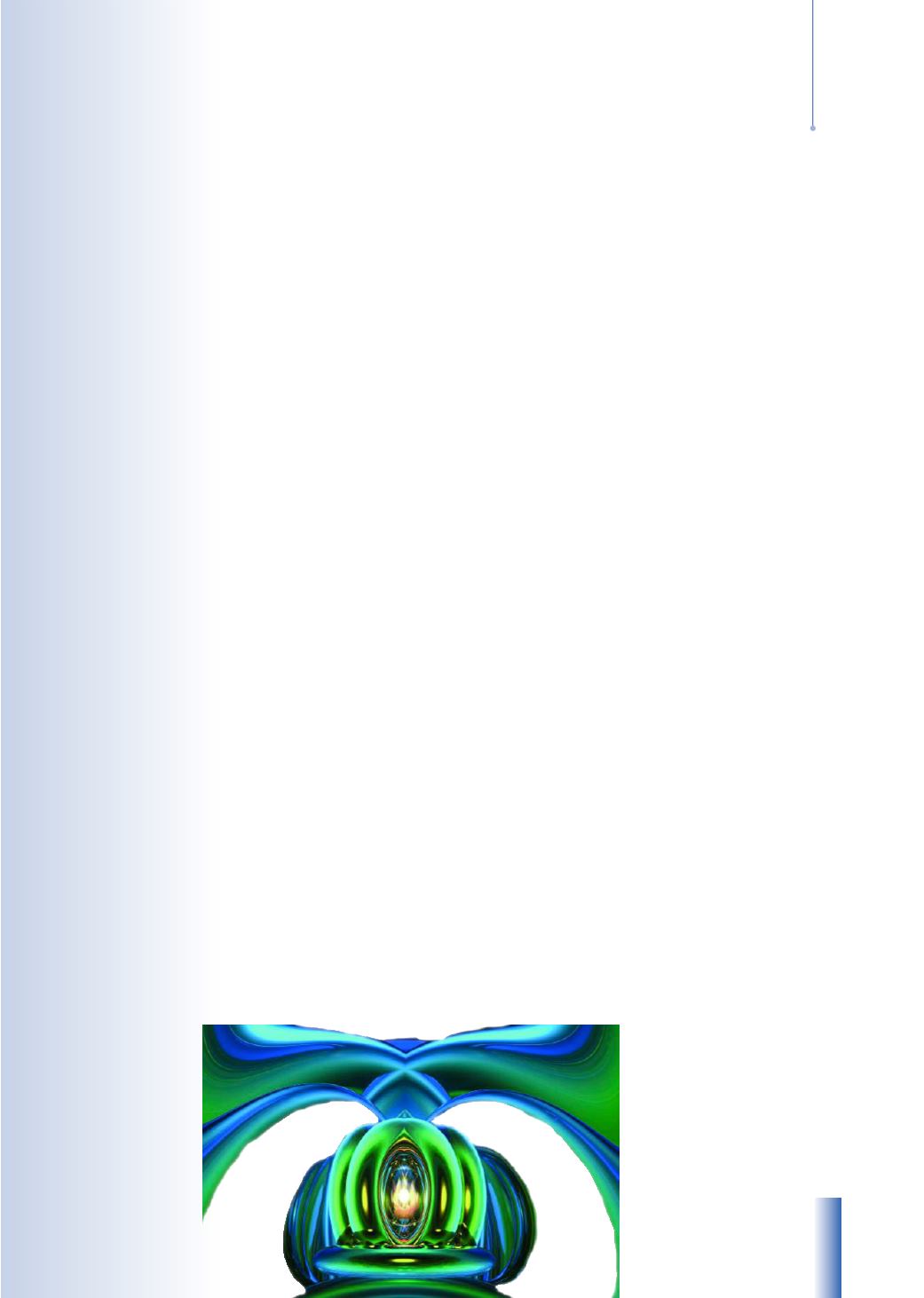
–aún más, debemos– hacer del bien común algo
privado, personal; lo que no podemos –y no
debemos– es convertir nuestro bien privado o
personal en el bien público. Eso sería tanto como
transformar la ética universal en una moral local y
temporal. Nadie mejor que Sócrates para ilustrar la
diferencia entre moral y ética; el fundó la ética
como la actitud global de sentimiento y búsqueda
racional del bien, y la decisión irrevocable de
llevarlo a la práctica. Pero Sócrates fue un auténtico
inmoral en su época; de hecho, fue sentenciado por
un jurado multitudinario y ejecutado por pervertir a
la juventud por su comportamiento, completamente
contrario a la moral imperante.
En ese punto saltó Alasdair MacIntyre, que había
estado contemplando nuestro debate con ojos
escrutadores de filósofo de la moral. Para él, toda
moral, es decir, toda discusión valorativa, es, y
siempre debe ser, racionalmente inacabable.
Vivimos, decía MacIntyre, en tiempos donde
impera el emotivismo, la doctrina según la cual los
juicios de valor y más específicamente los juicios
morales no son más que expresiones de
preferencias, expresiones de actitudes o
sentimientos, en la medida en que estos posean un
carácter moral o valorativo. Por ello, alegan los
emotivistas, no hay ni puede haber ninguna
justificación racional válida para postular la
existencia de normas morales impersonales y
objetivas. Quizá por eso, apostilló MacIntyre, para
el individualismo liberal la comunidad es solo el
terreno donde cada individuo persigue el concepto
de buen vivir que ha elegido por sí mismo, y las
instituciones públicas solo existen para proveer el
orden que hace posible esta actividad autónoma.
Pero, ¿y la
virtud
?, dije yo. ¿Qué pinta entre
medias de la ética y la moral? Depende, me replicó
Umberto Eco, que retornaba de un plácido sesteo;
¿qué es para ti una persona virtuosa? Decidí aceptar
el reto de Eco y, más engallado que un torero
gitano, le solté: una persona virtuosa es aquella
que, más que aptitudes particulares elevadas, tiene
una actitud para aprovechar todas las aptitudes,
propias y de otras personas, para construir la
felicidad propia y la
ajena. Ya
emborrachado por el
vértigo que me
producían mis
propios argumentos,
le dije que la virtud
no debe confundirse
como excelencia, a
pesar de que ambos
términos son la
traducción de
areté
del griego, quizá porque en su
época ambos conceptos significasen lo mismo, al
menos para los sofistas. La virtud tiene
componentes morales –no necesariamente éticos–
que la excelencia no tiene.
¿Pero queda algún virtuoso en nuestros días?,
preguntó MacIntyre. ¡Claro que sí!, repuse,
demostrando con mi vehemencia más confianza en
la humanidad que las propias personas con las que
compartía la discusión. En ese caso, repuso
MacIntyre, si la tradición de las virtudes fue capaz
de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras
pasadas, no estamos enteramente faltos de
esperanza. Sin embargo, en nuestra época los
bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras,
sino que llevan gobernándonos hace algún tiempo.
Y nuestra falta de conciencia de ello constituye
parte de nuestra difícil situación. Amén, dije yo.
Tocaba ya hablar sobre el tema que inicialmente me
había motivado a hacerme una kilometrada
multimillonaria, la
inmortalidad
. Fernando
Savater, que no era partidario, comenzó diciendo
que la vida es transitoria, pero quien ha vivido,
vivió para siempre. Esto promete, me dije yo,
aunque desde una esquina de mi pensamiento
Ludwig Feuerbach me cuchichease al oído que el
hombre no cree en la inmortalidad porque cree en
Dios, sino que cree en Dios porque cree en la
inmortalidad; por mi parte, le dije a mi conciencia
que mandase a hacer gárgaras a Feuerbach, que
bastante lata dio ya en el siglo XIX. Por si acaso,
Umberto Eco apostilló que el concepto del fin de
los tiempos siempre había sido más propio del
mundo laico.
La respuesta lacónica y pretendidamente
finalizadora de Eco provocó la reacción airada
–pero siempre dentro de los límites de la discusión
civilizada– de Don Miguel de Unamuno.
Con
razón, sin razón o contra ella, no me da la gana de
morirme
, dijo el anciano rector
. Y cuando al fin me
muera
–insistía–,
si es del todo, no me habré
muerto yo, esto es, no me habré dejado morir, sino
que me habrá matado el destino humano
. Y
parafraseando a Étienne Pivert de Sènancour en su
novela
Obermann
,
zanjó su
argumentación
invitando a
hacer que
la nada, si es que nos
está reservada, sea
una injusticia;
peleemos contra el
destino, y aun sin
esperanzas de
victoria
.
■
P
de Rebotica
LIEGOS
33
LA REALIDAD BAJO LA ALFOMBRA