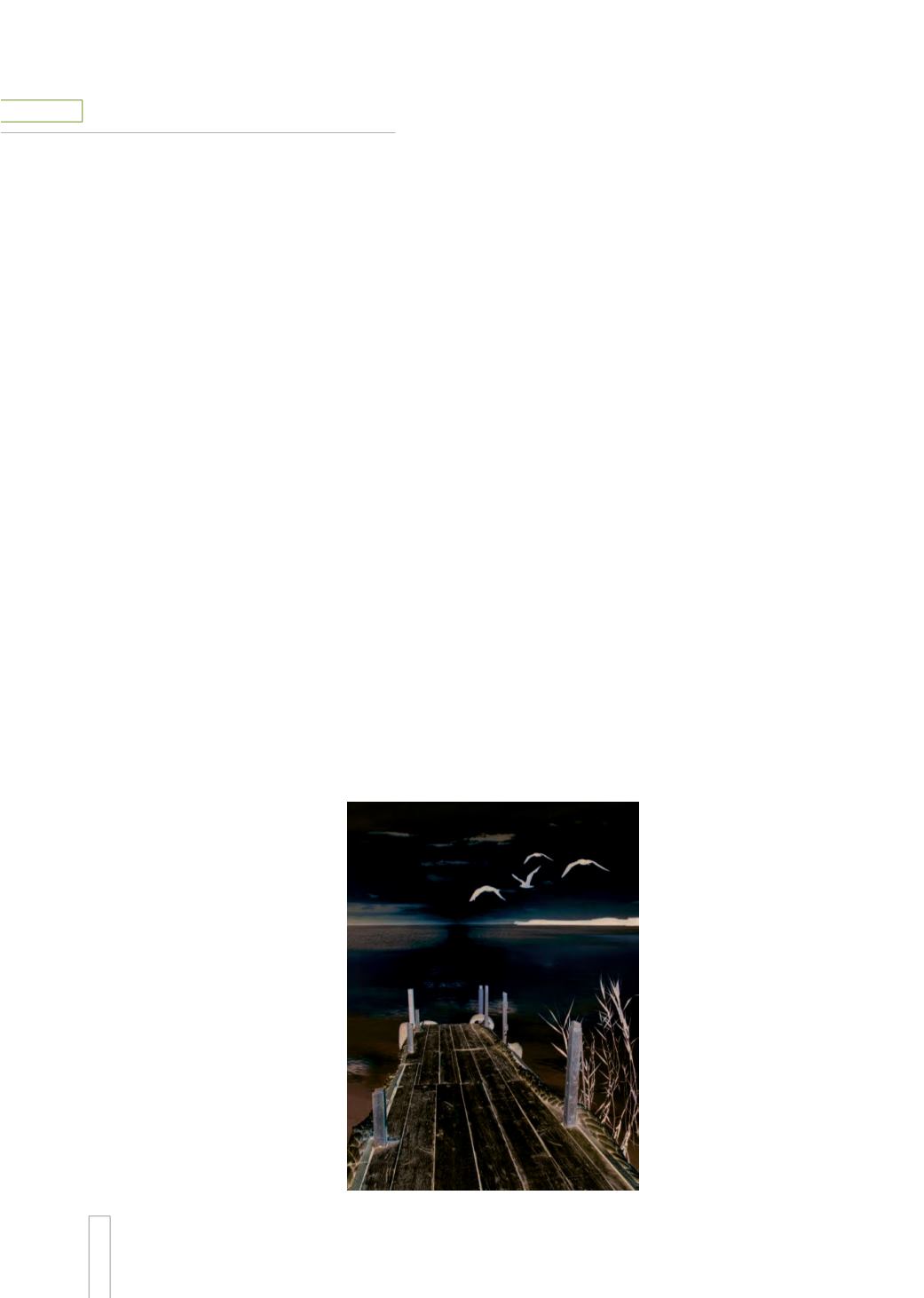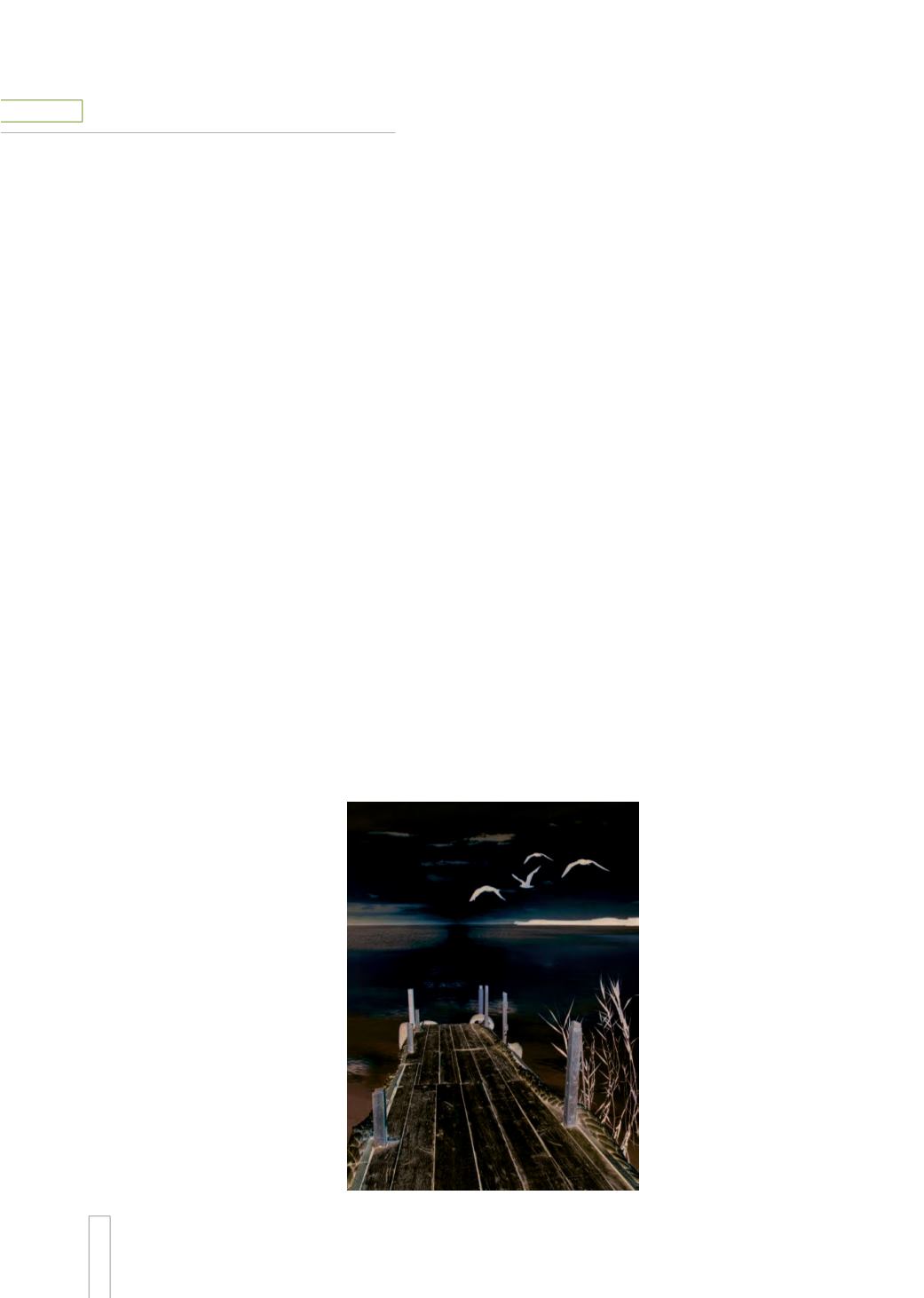
C
C
uando se asomó a la playa no pudo
evitar un gesto de contrariedad. Las
gaviotas estaban ocupando la parte
de arena que cada día escogía para
sí misma, ese pequeño y bien
medido espacio que tanto le gustaba. Pero, a
pesar de todo, a pesar del evidente desequilibrio
numérico en su contra, se dispuso a
contrariarlas, a reclamar con gesto de autoridad
su discreto y aireado cubículo matinal, y avanzó
impertérrita.
Ya se irán, no creo que sean tan tontas de
desafiarme, se dijo a sí misma sin interrumpir el
rítmico ir de sus pasos. Tampoco hoy estaba
dispuesta a cambiar nada en su rutina. La
personal filigrana que cada pequeño avance
dibujaba en la arena de esa playa del este
malagueño era idéntica cada mañana. Los
pequeños montículos que ayudaban a construir
sus zapatillas de correr, al incrustarse entre los
millones de diminutos granos de sílice gris,
quedaban a su espalda cuidadosamente
distanciados y primorosamente esculpidos, como
dispuestos a expandir un mensaje temporal de
firme voluntad.
Sin embargo, a poco de
avanzar descubrió con
desolación, por supuesto
no demostrada, que hoy
había cometido un
estrepitoso fallo de cálculo.
La cofradía de aves que
acogió con huidizo
disimulo su presencia no
hizo sino flexibilizar su
posición, dejarse horadar
un insignificante hueco en
el conjunto y cerrarse de
nuevo a su espalda. Un
gesto de cabezonería que
parecía devolver el poder a
su justo amo. Era una
enorme verdad que ella,
María, y no otra, hoy como
todos los días anteriores,
era una intrusa en sus
dominios. Haced lo que os
plazca, pensó, ya me
arreglaré.Y dio la batalla por perdida avanzando
50 metros más hasta ubicarse a salvo de
contratiempos avícolas en otro punto menos
concurrido en la larguísima playa.
Como tantas mañanas dejó que su miraba vagase
alrededor sin tener un horizonte preciso como
objetivo. En kilómetros a la redonda, apenas unos
pocos madrugadores compartían con ella el
inmenso y diáfano espacio que había aprendido a
sentir acogedor. La constancia de hacerlo cada
día desde que comenzara septiembre había
convertido en costumbre un hecho hasta
entonces para ella fuera de lo común. Aparcar el
coche a poco más de un centenar de metros de
la arena, recoger del maletero la mochila, la toalla
y la silla, y emprender con paso firme el camino
que la llevaba a la línea de playa había terminado
por convertirse en un rito que esperaba con
ilusión y que sabía la entregaba a devenires
sorprendentes.
Y es que no era precisamente monotonía la
palabra con la que hubiera descrito esas casi dos
horas con las que se reiniciaba diariamente. No
lo era por más que el saludo a la avispada
vigilante del espacio
terroso y polvoriento que
hacía de parking, y al que
nunca accedía, se
acomodara siempre al
mismo tono neutro de voz
y al mismísimo cruce
insustancial de miradas.
–Buenos días.
–Buenas… - repetía con
exactitud diaria la vigilante.
Comprobar que no había
dos amaneceres que poder
describir como iguales, y
que los matices cambiaban
y se mostraban a su
aparente antojo, era un
ejercicio de constatación
expectante al que sucumbía
con la voluntad de añadir
un nuevo misterio al
Mª Ángeles Jiménez
Septiembre
sesión matinal
8
●
Pliegos de Rebotica
´2017
●