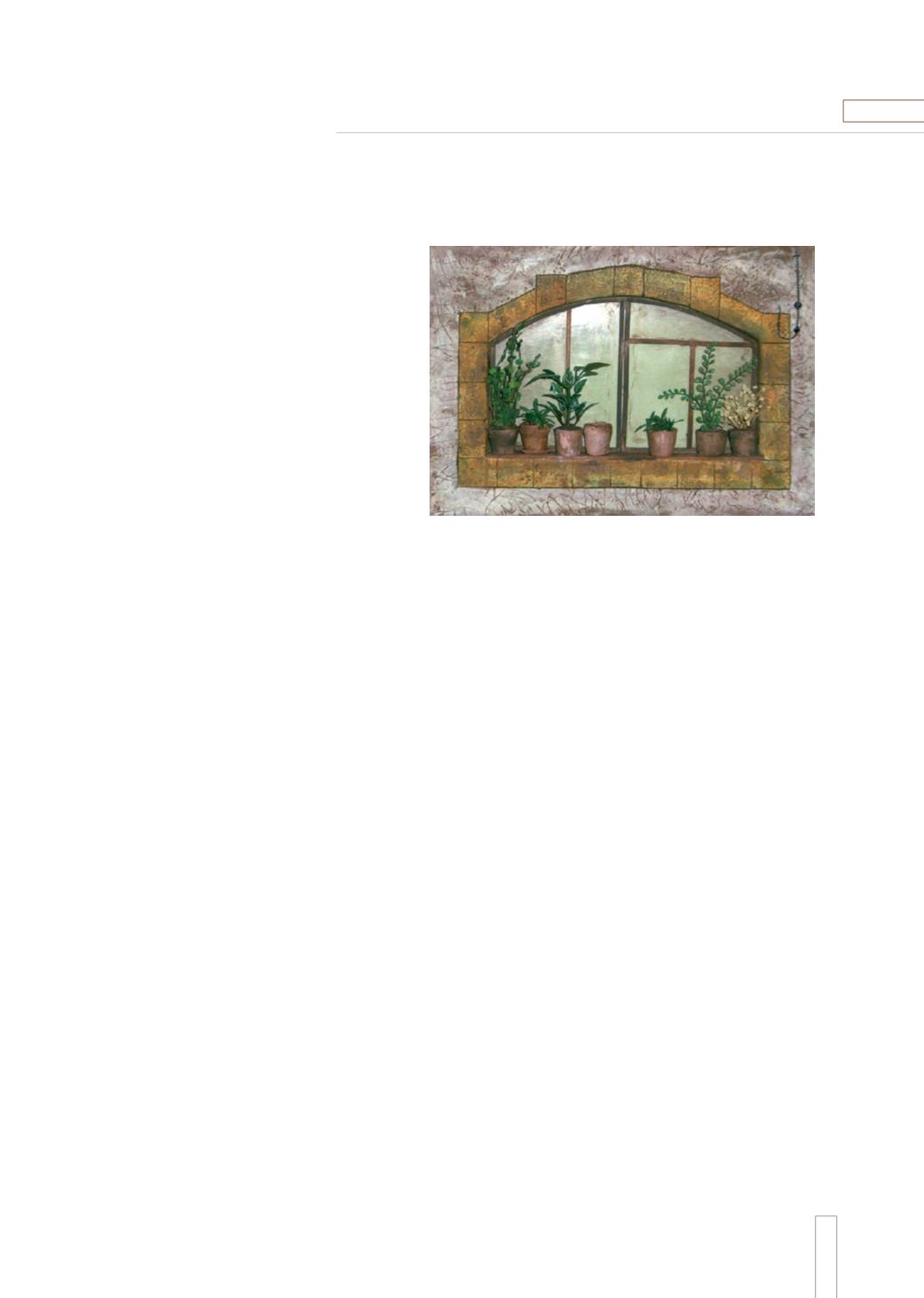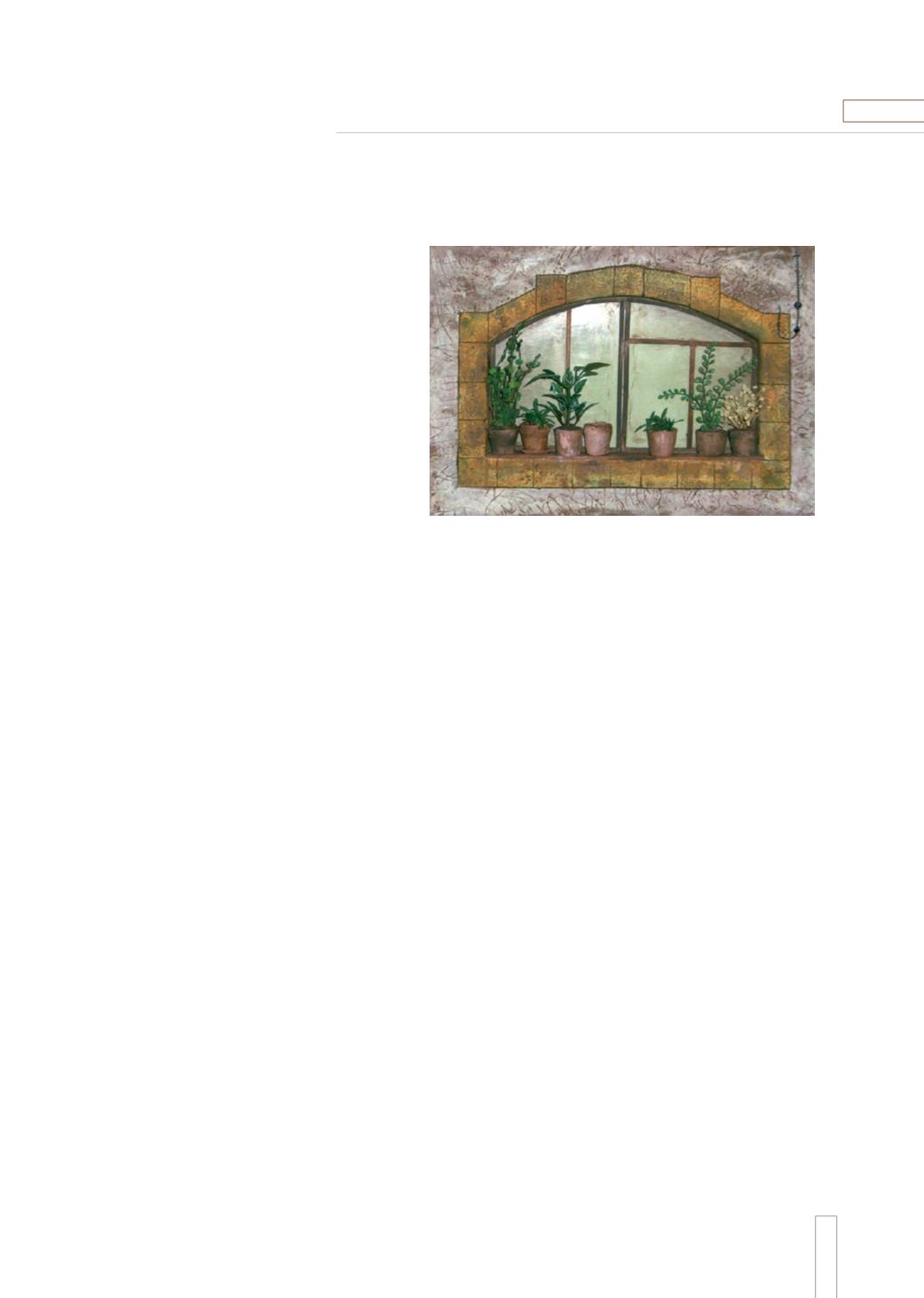
ni a una sola de sus tareas, pero su vagar
taciturno nos hacía cómplices sumisos de su
acontecer, e intentábamos esconder la
intranquilidad que nos ceñía irremisiblemente.
Nora había acallado también sus ladridos
matutinos y se refugiaba, tímida, entre las plantas
más altas del jardín.
La única vez que Sara asomó sus ojos por la
cancela, tuve la sensación de que alguien nos
había robado un pedazo del futuro con
Humberto Selices. La vivacidad de su rostro me
hizo pensar que en alguna ocasión había visto ya
esa cara o que tal vez, en el recuerdo de los años
idos, esa manera furtiva de mirar, me había hecho
cosquillas en el corazón. Preguntó con la voz
iluminada si podía pasar un instante y, al salir a
recibirla, anduve trastabillado. Me acordé
repentinamente de que la pastelería preferida de
Humberto Selices lo enfrentaba cada mañana con
aquella mujer de figura resuelta y boca de piñón.
Me saludó por mi nombre y en seguida se
interesó por Flo y por la perra. Humberto
Selices, que repasaba con mimo los arriates, giró
la cabeza y, por su boca, comenzó a resbalar una
sonrisa delatora. Restregó sus manos contra el
pantalón, reunió con celeridad sus cabellos y en
apenas dos zancadas se plantó junto a nosotros.
La incertidumbre de días atrás se hizo de pronto
fiebre en sus pupilas. Se sacudió los restos de
pétalos y tierra que guardaban sus ropas y me
pidió permiso para atender a Sara y poder
acompañarla. Al entrar en casa, encontré a Flo
apostada sonriente junto al ventanal.
A la mañana siguiente, Humberto Selices nos
esperaba sentado alrededor de un desayuno
desmesurado: tarta de frutas, flan de queso y
albaricoques, merengue de frambuesa, zumos,
café... Sin embargo, sus ojos tenían un sabor
mucho menos edulcorante que todo aquel
despliegue de exquisitas recetas. Habló con voz
mesurada y nos contó lo que Flo y yo ya
habíamos intuido. Los desatinos de sus amoríos
con Sara, ese nacer desbocado que cala hasta los
húmeros, su edad imposible, cuando no hay
manera de domesticar el corazón...
Todo ello, permaneció entre sus labios como un
secreto, como un tesoro inefable, para que nada
truncara esa punzada que había henchido su
alma, que se había hecho delirio, porque nada
nunca antes había valido tanto la pena. Él, que
tenía un reto inmemorial contra los pliegues de
su propia piel, sintió sin quererlo ese veneno que
son los años, la ficción inextinguible de ser tan
solo –por un tiempo limitado- hombre de otra
existencia, milagro de una infancia con
reminiscencias de olas y puertos caribeños.Y por
ello, supo entonces, que había llegado tarde, que
la feraz y feral distancia que separaba sus vidas,
se volcaba sin consideración sobre su realidad,
porque aquel fulgor no debía ser sino finita
renuncia al paso envejecido de su misma sombra.
Siempre se creyó enlutado para aquella
constancia indomable que llamaban amor
verdadero, y ahora, sin darse cuenta, pareciera
haber sucumbido a su propia incredulidad. Su
aspecto tan desaliñado, su figura hecha de
tormentas y tristezas no le habían dado nunca la
confianza suficiente. Además, se preguntó tantas
veces por sus días venideros, tan escasos tal vez,
por su irremisible vejez, que creyó inútil hundirse
en otro corazón, y medirse con otro cuerpo, con
otra vida.
No volvimos a verlo nunca más. Sus pertenencias
aún nos acompañan y su estancia guarda el olor
inagotable de su sonrisa helada. Poco después de
su desaparición, Flo y yo comentamos el sabor
dulzón que tenía cada comida que preparábamos.
Parecía que el recuerdo azucarado de su ausencia
permaneciera entre nosotros.
El final del verano coincidió con la limpieza del
pozo que tantas veces él hubiera cuidado con
esmero. Aquella vez, no extrajimos cieno, sino un
extraño aroma a limón, membrillo, y menta, como
si el cuerpo de Humberto Selices se hubiera
disuelto allí abajo, detenido de repente en una
liviana quietud, muy cerca de lo que yo siempre
había imaginado que sería una muerte dulce.
■
PREMIOS AEFLA 2014
9
Pliegos de Rebotica
´2015
●
●
ARCOPHARMA
Segundo Premio
Prosa